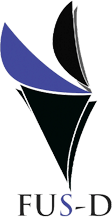Jurisdicción Universal
La Cooperación entre la Corte Penal Internacional y los Estados: El Proceso de Ratificación e Implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno.
mayo 31, 2021EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SUS DESARROLLOS.
mayo 31, 2021
INTRODUCCIÓN
En el desarrollo del contenido de esta investigación, nos ocuparemos de explicar y profundizar ciertos temas importantes para el Derecho Penal Internacional y en términos generales para la justicia internacional, como el estudio del principio de jurisdicción universal y la justicia de transición. Abordaremos el desarrollo que ha tenido el Derecho Penal Internacional bajo el amparo de las Naciones Unidas, estableciendo una serie de aspectos concretos, como las distintas modalidades de previsión del principio de jurisdicción universal, el grado de aceptación que han recibido los Tratados que lo contienen y su incorporación en las Legislaciones Nacionales.
La Justicia transicional se presenta como la concepción de justicia asociada con períodos de cambios políticos, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores. Se revisa el desarrollo de los acontecimientos políticos de la segunda mitad del Siglo XX y analiza la evolución de la concepción de justicia transicional.
La Justicia transicional hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. Los procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz. En efecto, en las últimas décadas se han consolidado imperativos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en la etapa previa a las transiciones y que buscan impedir que hechos como los acaecidos vuelvan a suceder. Estos derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en la obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y responsabilización del culpable de los crímenes.
Muchos de los elementos de contexto que restringen las posibilidades políticas para algunos desarrollos de la justicia de transición, han aparecido repetidas veces en los distintos procesos y han merecido ya la consideración de estudiosos e incluso de Organismos Internacionales. Sin embargo, como veremos, la existencia de factores políticos contrarios al desarrollo de la justicia de transición no puede entenderse en detrimento de las obligaciones del Estado, pues el balance entre principios y acciones políticas también está inspirado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, especialmente en los últimos cincuenta años, ha venido desarrollando el concepto del deber del Estado hacia la tutela y protección de los derechos de sus ciudadanos.
1. Explicación Conceptual del Principio de Jurisdicción Universal.
Comúnmente es admitido que el principio de jurisdicción universal o (justicia mundial), sirve para garantizar la tutela de bienes esenciales para la humanidad reconocidos por todas las naciones civilizadas.
El principio de jurisdicción universal suele definirse como “un principio jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del autor o de la víctima”. Se dice que este principio menoscaba las normas ordinarias de jurisdicción penal que exigen una relación territorial o personal con el crimen, el perpetrador o la víctima. Pero la lógica subyacente es más amplia: “se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales para los intereses internacionales que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a entablar una acción judicial contra el perpetrador, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen y la nacionalidad del autor o de la víctima”.
Según este principio, cualquier país puede juzgar aquellos crímenes especialmente repugnantes para la conciencia colectiva de la Comunidad Internacional, aunque no haya ninguna conexión con el país del Tribunal.
La Jurisdicción universal se refiere a la jurisdicción sobre los delitos, independientemente del lugar en que se cometieron o la nacionalidad del perpetrador. Se cree que se aplica a una serie de delitos que los Estados, por motivos de interés internacional, pueden o deben reprimir.
Este principio puede aplicarse a través de la promulgación del Derecho Nacional (jurisdicción universal legislativa) o la investigación y el juicio de los acusados (jurisdicción universal contenciosa). La primera es mucho más común en la práctica del Estado y es generalmente necesaria para la investigación y el juicio.
Durante mucho tiempo el concepto de jurisdicción universal y la posibilidad de Tribunales nacionales, de sancionar violaciones de los derechos humanos cometidos fuera de competencia territorial fueron casi desconocidos, principalmente contra los jefes de Estado. Esto fue cierto hasta que se produjo la extradición de Augusto Pinochet en 1998. En ese contexto, el concepto de jurisdicción universal y su aplicación eran prácticamente desconocidos. Hasta entonces, los jefes de Estado, ex presidentes y dictadores podían vivir tranquilos en casi cualquier parte del mundo sin tener que preocuparse por los crímenes que habían cometido o los Tratados o Convenciones que habían firmado y que establecen la obligación de sancionar los crímenes internacionales contra los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario.
2. El Principio de Jurisdicción Universal y su incidencia en el Siglo XXI en materia de justicia internacional.
La jurisdicción universal, es una conquista de la humanidad que aplica para delitos gravísimos no contra un Estado o una Nación, sino contra la ciudadanía.
A pesar de que el principio de la jurisdicción universal no es un elemento esencialmente nuevo del Derecho Internacional, ciertamente a finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI, ha tenido mayor incidencia en la práctica del Derecho Internacional, para juzgar a ciertos crímenes. Además ha sido en muchos Foros el centro del debate sobre la cuestión de la responsabilidad internacional.
El principio de jurisdicción universal se ha desarrollado muy rápido y ha llegado a ser un concepto principal en la lucha para los derechos humanos y contra la impunidad en los últimos diez años. Como un ejemplo, Bélgica aprobó en 1993 una ley que le da competencia para ejercer la jurisdicción universal. Esta ley condujo al encarcelamiento de cuatro ruandeses por su participación en el genocidio de 1994 en Ruanda. Fue la primera vez que un Tribunal nacional juzgó a ciudadanos extranjeros por crímenes cometidos fuera de su territorio nacional contra otros extranjeros.
3. La Justicia de Transición: Principales teóricos de esta propuesta.
La justicia de transición hace referencia a los mecanismos judiciales y no judiciales temporales, de corto plazo, que abordan el legado de los abusos de derechos humanos y la violencia durante la transición de una sociedad del conflicto al autoritarismo. Las estructuras como los Tribunales internacionales, las comisiones para la verdad o los procesos locales de cada país, procuran poner al descubierto a los autores de delitos y abusos, suministrar un Foro para el reconocimiento y la rendición de cuentas, establecer un registro histórico y memoria colectiva y promover la reconciliación de la sociedad.
Indudablemente, el principio de justicia transicional está inevitablemente influido por el contexto de los cambios políticos, pero fuertemente identificado, a la vez, con el marco normativo de los derechos humanos. De tal forma, las opciones para hacer operativas las exigencias de la justicia transicional pueden verse influidas por lo que aparezca como prácticamente viable. Ciertamente, los contextos de cambio político muchas veces han exigido formas diferentes y novedosas para lograr alguna medida de justicia cuando ella parecía imposible de ser alcanzada.
Durante los últimos años las Naciones Unidas han venido prestando cada vez más atención a las cuestiones relativas a la justicia de transición y el Estado de derecho en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, lo que ha permitido extraer importantes conclusiones sobre nuestras actividades futuras. En consecuencia, las Naciones Unidas deben dar su apoyo a los grupos interesados en la reforma, colaborar en el fomento de la capacidad de las Instituciones judiciales de los países, facilitar las consultas nacionales sobre reforma judicial y justicia de transición y colaborar para colmar la laguna en el Estado de derecho que es tan evidente en tantas sociedades que han sufrido conflictos.
La función principal de la justicia de transición no es crear mecanismos internacionales que sustituyan a las estructuras nacionales, sino ayudar a formar capacidad nacional en el ámbito de la justicia.
4. La Justicia de Transición y el Principio de Jurisdicción Universal: Retos y Oportunidades para la Jurisdicción Penal Internacional.
El análisis de las fuentes de la jurisdicción universal deja suponer que el principio en sí no es suficiente para garantizar su aplicación. Necesita reconocimiento general y medidas de aplicación o, cuando menos, obligaciones claras para identificar los deberes de los Estados y poder alcanzar los retos y desafíos ante la jurisdicción Penal internacional y más aún, frente a la justicia Penal internacional. Al respecto, sería más acertado considerar que el principio de jurisdicción universal debería completarse con normas jurídicas que establezcan fundamentos precisos y definan las condiciones o la naturaleza exacta de las obligaciones de los Estados frente a una situación dada en un momento determinado.
En la actualidad casi todos los instrumentos internacionales de justicia con incidencia en materia penal, ampliamente reconocen el campo de aplicación de la justicia de transición en el Derecho Penal internacional, así como también el principio de jurisdicción universal, los cuales cada día más ponen de manifiesto sus retos y oportunidades con el Sistema de internacionalización y globalización del sistema penal, a partir de la última década del Siglo XX, y aún más en el Siglo XXI, con la inauguración y entrada en vigor del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.
Los fundamentos de la justicia de transición, sin lugar a dudas, conllevan la creación de obligaciones estatales cada día más claras. Sin embargo, si el Derecho internacional avanzara en la formulación de una definición concreta de esas obligaciones, el poder discrecional consustancial con la soberanía estatal aún dejaría un margen de apreciación incomprensible, cuando se trata de la aplicación final de las disposiciones, lo que evidentemente es otro aspecto que suele dejarse de lado cuando se analiza el concepto de jurisdicción universal, tanto en lo que respecta al Derecho internacional como al nacional. La obligación universal conlleva una primera obligación para el Estado de organizar (y si fuera necesario, enmendar) su propio sistema jurídico para hacer posible el ejercicio de la jurisdicción universal por los Tribunales nacionales.
5. Países en el mundo donde se aplican programas y proyectos de justicia transicional en beneficio de las Victimas.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) es una organización no gubernamental que tiene como uno de sus propósitos contribuir a la formulación de políticas públicas de esclarecimiento de la verdad y memoria histórica, reparaciones, persecución penal y reformas institucionales en países que han sufrido o sufren violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos.
El ICTJ tiene su sede principal en Nueva York y desde Octubre de 2006 estableció una Oficina permanente en Colombia, con responsabilidades sobre la región andina.
El ICTJ, programa Colombia, está comprometido con la contribución al desarrollo de medidas genuinas de reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia, a través del conocimiento experto y las mejores prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia comparada, que informen las decisiones de los responsables de la adopción de políticas públicas en la materia y que nutran el debate público así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas.
No obstante, en varios países del mundo se desarrollan y aplican programas de justicia transicional en beneficios de las victimas, como por ejemplo en Colombia como citamos anteriormente, en Perú, Chile, Venezuela, Guatemala, entre otros. Estos programas procuran que se tengan en cuenta los siguientes elementos:
- La distinción de la satisfacción del derecho fundamental de todos los ciudadanos (incluidas las víctimas) a la educación en el contexto colombiano y de programas especiales o becas de educación como medidas genuinas de reparación, teniendo además en cuenta los estándares internacionales;
- Herramientas y metodologías necesarias para la formulación de medidas de reparación en educación que tengan en cuenta los impactos que las violaciones a los derechos humanos han tenido en los proyectos de vida de las víctimas, las posibilidades de estudio de los beneficiarios y los mejores momentos para que las víctimas reciban beneficios educativos;
- Propuesta de formulación de beneficios educativos que tengan en cuenta las características de los beneficiarios y su nivel de escolaridad;
- Propuestas normativas de diseño de beneficios educativos a víctimas, que facilite los procesos administrativos, que brinde orientación profesional a los beneficiarios y facilite la inserción en programas académicos institucionales.
6. Importancia del Principio de Jurisdicción Universal.
El principio de jurisdicción universal se ha dotado de gran importancia, entre otras cosas, debido a los pronunciamientos de los Tribunales nacionales para el juzgamiento de presuntos criminales internacionales. Este principio se basa en la suposición de que algunos crímenes sean condenados internacionalmente de tal forma que los autores son los enemigos de toda la humanidad. Por lo tanto, cualquier nación tiene la custodia de los autores para castigarlos según su ley aplicable a tales ofensas. Este principio es una salida de la regla general que «el carácter de un acto catalogado como legal o ilegal debe ser determinado según la ley del país donde el acto es hecho”. Según la Comisión de Derecho Internacional de la ONU se consuma un crimen de derecho internacional toda vez que existe una «violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguarda del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio y el apartheid», es decir, posibilidad que tiene un tribunal de juzgar a los autores de los crímenes internacionales, pues dicha conducta atenta contra un bien jurídico de interés superior.
Esta posibilidad de juzgar al presunto criminal trasciende las líneas relacionales entre Tribunal-criminal-víctima, es decir, el Tribunal nacional será competente sin importar que éste no sea competente territorialmente (que la conducta no haya sido cometida en el territorio del Estado que va a ejercer su jurisdicción sobre individuo); el Tribunal nacional será competente sin importar que el autor no este sujeto a su orden jurídico (que la conducta no haya sido cometida por un nacional o un residente del Estado que va a ejercer su jurisdicción sobre el individuo); y que el Estado no haya tenido una esfera jurídica competencial para la protección del bien jurídico de la víctima (que la víctima no haya sido nacional o residente del Estado que va a ejercer su jurisdicción contra el individuo).
En este sentido la jurisdicción universal y su importancia capital están situadas en un principio jurisdiccional distinto a los conocidos habitualmente (territorialidad, personalidad activa, personalidad pasiva), pero este principio, dadas sus características, puede ser considerado, no como un principio autónomo, sino correlativo, es decir, como parte integral del principio protección de un interés.
Otra importancia de este principio, radica en el interés jurídico particular que tiene un Estado para el juzgamiento del autor de un crimen, para proteger un interés nacional, en este sentido, la comunidad internacional al expresar el descontento con la autoría de los crímenes internacionales y, más aún, con la impunidad de tales crímenes demuestra el interés que tiene en juzgar estas conductas.
7. Importancia de la Justicia Transicional en un mundo de tendencias globalizantes en materia de justicia penal.
La justicia transicional, está asociada con las condiciones contemporáneas de conflicto persistente que echan las bases para establecer como normal un derecho de la violencia. La incidencia que el fenómeno globalizador alcanza en el plano de la justicia transicional es grande más aun en momentos del desarrollo de una justicia penal internacional en un mundo globalizado. Como es bien sabido, la proliferación e intensidad de las comunicaciones e intercambios más allá de las fronteras nacionales facilita el desarrollo de todo tipo de actividades transnacionales y, entre ellas, obviamente, de las propias actividades criminales. Estas se benefician, además, de la estructura y límites de los sistemas de justicia penal, lo que dificulta en gran manera su persecución.
Los orígenes de la justicia transicional moderna se remontan a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la justicia transicional comienza a ser entendida como importante y extraordinaria e internacional en el período de la posguerra después de 1945. Hacia finales del Siglo XX, la política mundial se caracterizó por una aceleración en la resolución de conflictos y un persistente discurso por la justicia en el mundo del derecho y en la sociedad.
Una gran importancia que en principio caracterizó la justicia transicional, fue la variedad de mecanismos conciliatorios que surgió en muchas sociedades en transición, con el ostensible propósito de estabilizar la situación política interna, con el objetivo de terminar los conflictos. Estas políticas se convirtieron en los signos de una época de restauración del Estado de derecho en la política global.
8. Principales Teóricos del Principio de Jurisdicción Universal.
El principio de jurisdicción universal se ha dotado de contenido debido a los pronunciamientos de los Tribunales nacionales para el juzgamiento de presuntos criminales internacionales, este principio se basa en la suposición de que algunos crímenes sean condenados internacionalmente de tal forma que los autores son los enemigos de toda la humanidad. Por lo tanto, cualquier nación tiene la custodia de los autores para castigarlos según su ley aplicable a tales ofensas.
Entre los principales teóricos que han escrito sobre este principio, podemos mencionar los siguientes:
Escobar Hernández, C., Cassese A. Randall, K. C., García Aran, M., López Garrido, D., Fernández Sánchez, P., Gómez Benítez, J. M., Pignatelli y Meca F., Bassiouni Cherif M., Rodríguez Villasante y Prieto J. L., Elst Van R., Butler H. A., Pérez González M., entre otros.
9. El Principio de Jurisdicción Universal y la Corte Penal Internacional.
Tradicionalmente, los Tribunales de un Estado sólo tenían jurisdicción sobre las personas que habían cometido un delito en su propio territorio (jurisdicción territorial). Con el paso del tiempo, especialmente a partir del Tribunal de Nüremberg, el derecho internacional ha ido reconociendo que los Tribunales pueden tener ciertas formas de jurisdicción extraterritorial, como son las que se ejercen sobre los delitos cometidos fuera de su territorio por los nacionales de un Estado (jurisdicción respecto de la persona activa), sobre los delitos contra los intereses esenciales de un Estado en materia de seguridad, y sobre los delitos cometidos contra los nacionales del propio Estado (jurisdicción respecto de la persona pasiva).
Es el caso del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura. Asimismo, se reconoce cada vez más que los Estados no sólo están facultados para ejercer la jurisdicción universal sobre estos crímenes, sino que también tienen el deber de hacerlo o de extraditar a los sospechosos a Estados dispuestos a ejercer esa jurisdicción.
Ciertamente, es a propósito de los Tribunales penales internacionales para la ex-Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994), que los Estados comenzaron a cumplir los compromisos contraídos en virtud del derecho internacional, con el fin de promulgar una legislación que permita a sus Tribunales cumplir con el principio de jurisdicción universal.
Pues no es un secreto que dentro de la historia de la humanidad han existido innumerables actos cometidos en contra de la misma, tales actos han exaltado a la comunidad internacional con el único fin de que las conductas criminales no queden impunes, en este sentido, distintos Tribunales nacionales han invocado el principio denominado jurisdicción universal para poder juzgar a los autores de las conductas criminales, dicha actitud de las jurisdicciones nacionales es ejecutada en representación de la comunidad internacional en su conjunto y no solamente en representación del Estado juzgador.
El Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, por su carácter de complementariedad, tiene competencia para juzgar los crímenes de trascendencia internacional (crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad), pues sostiene que los crímenes internacionales son esa vertiente de conductas criminales susceptibles de ser perseguidas universalmente por la comunidad internacional en su conjunto. Estos crímenes han sido considerados como una amenaza para la paz y la seguridad de la humanidad, considerando a éstas como un bien jurídico de interés superior, de ahí la naturaleza de su susceptibilidad para ser perseguidos por las jurisdicciones nacionales bajo el principio de jurisdicción universal.
10. Escenarios propicios para la aplicación del concepto de Justicia Transicional: Casos y Situaciones.
El sistema temporal de justicia para la transición o justicia transicional parte, pues, de la base de aceptar cierta impunidad en los términos del sistema tradicional de justicia. Esta impunidad, entendida en los términos del sistema transicional tradicional punitivo de justicia, significa que, para algunos de los crímenes cometidos en el período violento, no se aplicará la misma pena contemplada en los códigos y, además, que los criminales podrán ser sujetos de otro tipo de perdón o juzgamiento jurídicos.
El sistema tradicional contempla, en términos sintéticos, tres grandes actores en el proceso de aplicación de justicia: el agresor, la víctima y el Estado. El círculo parte de una acción del agresor hacia la víctima, en la cual, mediante la consumación de un delito, el agresor proporciona a la víctima un sufrimiento o un daño. El Estado proporciona a la víctima un sistema de atención que se plasma, fundamentalmente, en el derecho a ser escuchada, a demandar o denunciar y su demanda o denuncia deben ser atendidas y procesadas. El Estado, finalmente, cierra el círculo proporcionando al agresor otro sufrimiento o daño, que suele denominarse pena, y que normalmente se expresa en multas, servicios o períodos de privación de la libertad, según la aplicación del sistema jurídico de que se trate. El delito que se castiga debe haber sido previamente tipificado como tal y la pena, también previamente establecida, debe observar, entre otros, el principio de proporcionalidad.
En el ámbito de aplicación de la justicia transicional, nos permitimos citar la siguiente situación: tenemos el caso de Sudáfrica, no como una simple anomalía sino como un verdadero precedente para el derecho consuetudinario internacional en materia de «perdón de lo imperdonable.» Y es que la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC) surafricana con su modelo de amnistía individualizada para aquellos delitos que habiendo sido perpetrados con una finalidad política y sin importar su gravedad fueran materia de confesión completa, constituye un ejemplo de uso de una comisión histórica de la verdad como sustituto y no como auxiliar de la justicia, en desarrollo de un modelo de confrontación con el pasado apuntalado sobre la idea de la «justicia reparadora» y con ello, sobre el primado de la reconciliación sobre la justicia y del perdón sobre el castigo. Es cierto que el Estado surafricano, cuando estableció su comisión de la verdad no había ratificado todavía el Tratado de sometimiento a la jurisdicción de la nueva Corte Penal Internacional, de manera que su modelo no implicó un incumplimiento de la obligación internacional contenida en el famoso principio auto dadere auto judicare (o bien entregar en extradición o bien juzgar internamente).
Finalmente, se deduce que, a pesar de los esfuerzos de muchos por marginalizarlo, el caso de la TRC expresa una contra tendencia a la judicialización de la política en materia de justicia transicional.
11. Retos y Oportunidades de la Justicia Transicional en los países de Latinoamérica y Caribe.
Tomando en consideración que el acceso a la justicia y el respeto del Estado de Derecho, constituyen objetivos fundamentales, revisten una importancia específica en los contextos frágiles, contribuyendo a reducir las tensiones y el clima de inseguridad y a construir un medio ambiente propicio al desarrollo. La justicia transicional, que se inscribe dentro del marco de la lucha contra la impunidad. Por consiguiente, los países de América Latina y el Caribe, tienen marcados numerosos retos y oportunidades en el contexto de la justicia transicional, para evitar la impunidad y sostener el restablecimiento del Estado de Derecho.
Estos países que deben enfrentar el legado de exacciones masivas, se caracterizan por una gran necesidad de justicia, al mismo tiempo que sus capacidades de administrar justicia se encuentran al nivel más bajo. Por lo que sus principales retos son: la debilidad de los medios financieros de la administración de justicia, obstáculos jurídicos, amplitud del número de víctimas y responsables, necesidad de encontrar un equilibrio entre el tratamiento del pasado y la construcción urgente del presente, es decir, la consolidación de la paz, la democracia y la lucha contra la pobreza.
Entre sus principales oportunidades de la justicia transicional en los países latinoamericanos y del caribe, podemos mencionar las siguientes: El proceso de justicia transicional se construye a partir de una visión amplia de la justicia. Constituye un punto de encuentro entre acciones judiciales y extrajudiciales. Responde a las cuatro exigencias, a saber: de derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y garantía de no recurrencia. En la práctica, se concreta en cuatro instrumentos legales que son el pleito, la investigación (en especial, las “Comisiones de la verdad”), la reparación y la reforma de las instituciones.
12, Avances y retrocesos en la aplicación del Principio de Jurisdicción Universal.
Al estudiar y analizar los avances y retrocesos en la aplicación del principio de jurisdicción universal, entendemos que no es suficiente que un Estado reconozca la jurisdicción universal como un principio para que ésta se convierta en una norma jurídica vigente. Sino que se deben cumplir tres condiciones básicas para que el principio de jurisdicción universal se aplique: la existencia de una razón específica para la jurisdicción universal, una definición suficientemente clara del crimen y de sus elementos constitutivos, y medios nacionales de aplicación que permitan a las instancias judiciales nacionales ejercer su jurisdicción sobre esos crímenes. Si una no se cumple, es muy probable que el principio no llegue a ser más que una loable expresión de deseo.
Aunque ciertamente en los últimos años se ha ido avanzando en este sentido, pues se han realizado muchos esfuerzos para determinar el contenido y el significado concreto de la jurisdicción universal, en varias reuniones de expertos. No obstante, en la práctica, la brecha entre la existencia del principio y su aplicación sigue siendo bastante amplia.
13. Recomendaciones a los Estados Latinoamericanos en materia de Justicia Transicional.
Los Estados Latinoamericanos en lo que respecta a la justicia transicional, deben crear las posibilidades de espacios donde sea posible el diálogo y la pacificación de la sociedad. Promover la participación de los actores locales, en particular, la sociedad civil, as mujeres y las ONGs en consultas y audiencias públicas, entre otros mecanismos propicios para ser aplicados en la solución de conflictos y la consolidación de la paz.
Promover con mayor firmeza las organizaciones y acciones estatales, tendentes a proteger los derechos humanos, así como aquellos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales inherentes a disminuir las violaciones a los derechos humanos. Crear medios de participación activa de las victimas de violaciones a los derechos humanos, en la aplicación de los sistemas de justicia transicional.
CONCLUSIONES
La jurisdicción universal es un principio mal situado dentro del derecho internacional, pues este principio es justificado en un interés colectivo o un interés general de la comunidad internacional, debido a la naturaleza de los crímenes por los que se activa, por lo que encuadraría dentro del principio de protección de un interés, siendo denominado principio de protección de un interés universal. Esta situación es visible en cualquier argumentación de la justificación del principio de jurisdicción universal ya que se hace referencia a esa protección de un interés de la comunidad internacional. Aunque esta aclaración del interés colectivo no es suficiente, se parte también de la idea reaccionaria del Derecho Penal, es decir, que éste actúa cuando se lesionan los bienes jurídicos o en protección de los mismos.
La historia muestra que las medidas adoptadas de espaldas a los procesos de diálogo y en contradicción con los principios más fundamentales de la justicia y los derechos humanos tienden al fracaso, aún cuando la consideración del contexto en el cual se adoptó la medida permitía esperar un resultado valioso. La paz y la democracia conseguida haciendo excepción a los principios emergentes de la justicia de transición resultan débiles y poco sostenibles a largo plazo. En fin, cada vez que la situación de contexto, en lugar de ser valorada como un criterio de oportunidad y modo de cumplimiento, ha sido interpretada como un contenido sustantivo contrario a la justicia de transición, se ha puesto en riesgo la posibilidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de manera sustentable.
Hemos podido comprender que, a pesar de sus dificultades inherentes, el principio de jurisdicción universal sigue teniendo amplia aceptación entre los Estados debido a la naturaleza específica de los crímenes internacionales. Ningún Estado puede apoyar oficialmente estos crímenes ni el hecho de que los autores queden sin castigo. Sin embargo, en algunos Estados se plantean dificultades cuando se trata de su aplicación concreta. Su significado es, en cierta medida, vago, y sus repercusiones jurídicas reales siguen siendo objeto de debate.
Finalmente, en lo referente al principio de jurisdicción universal, hemos podido observar y tomar como ejemplo el caso que dio origen a la extradición de Milosevic al Tribunal Penal Ad-hoc de la Ex Yugoslavia y los demás casos Tratados por los Tribunales penales internacionales ad-hoc, los que una vez más muestran que todo el mundo puede ser sujeto de jurisdicción universal y en cualquier país.
BIBLIOGRAFIAS
Kritz, Neil. (1995). Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Vol. I, Washington: United States Instituto of Peace. Latinobarómetro. (2004). Informe-resumen Latinobarómetro, 2004, una década de mediciones; Corporación Latino barómetro, Santiago de Chile, Agosto 13, 2004.
ONU. (2004). El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Informe del Secretario General, UN Doc. S/2004/616 (reemitido el 23 de agosto de 2004).
Amnistía Internacional. El Caso Del General Pinochet: La Jurisdicción Universal y la Ausencia de Inmunidad para los Crímenes de esa Humanidad.
Gil Gil, Alicia: La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2008.
Comisión Andina de Juristas. La Corte Penal Internacional y los países andinos. CAJ, Perú, 2004.
Guerrero, Oscar Julián. El Estatuto de la Corte Penal internacional, Universidad Externado de Colombia, 1999.
Bassiouni Cherif, M. Introducción au Droit Pénal International, Bruxelles, 2002.
Bassiouni Cherif, M. “Jurisdicción universal para crímenes internacionales
Javier, Giraldo. El caso de Chile. Búsqueda de la verdad y justicia: seis experiencias en posconflicto. Bogotá: Cinep, 2004.
Fernández Sánchez, P., “Jurisdicción Internacional y Jurisdicción Universal Penal”, en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 2000,
Gómez Benítez J. M., “Jurisdicción Universal por Crímenes de Guerra, Contra la Humanidad, Genocidio y Tortura”, en El Principio de Justicia Universal, Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos, Madrid,
Pérez González, M., “Introducción; El Derecho Internacional Humanitario Frente a la Violencia Bélica: una Apuesta por la Humanidad en Situaciones de Conflicto
Chinchón Álvarez, Javier. Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana, Ediciones Partenón, Madrid, 2007.
Colomer, Josep M. La transición a la democracia: El modelo español, Editorial Anagrama, Barcelona, 1998.
Jon Elster. Rendición de cuentas: La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz Editores, Buenos Aires, 2006.